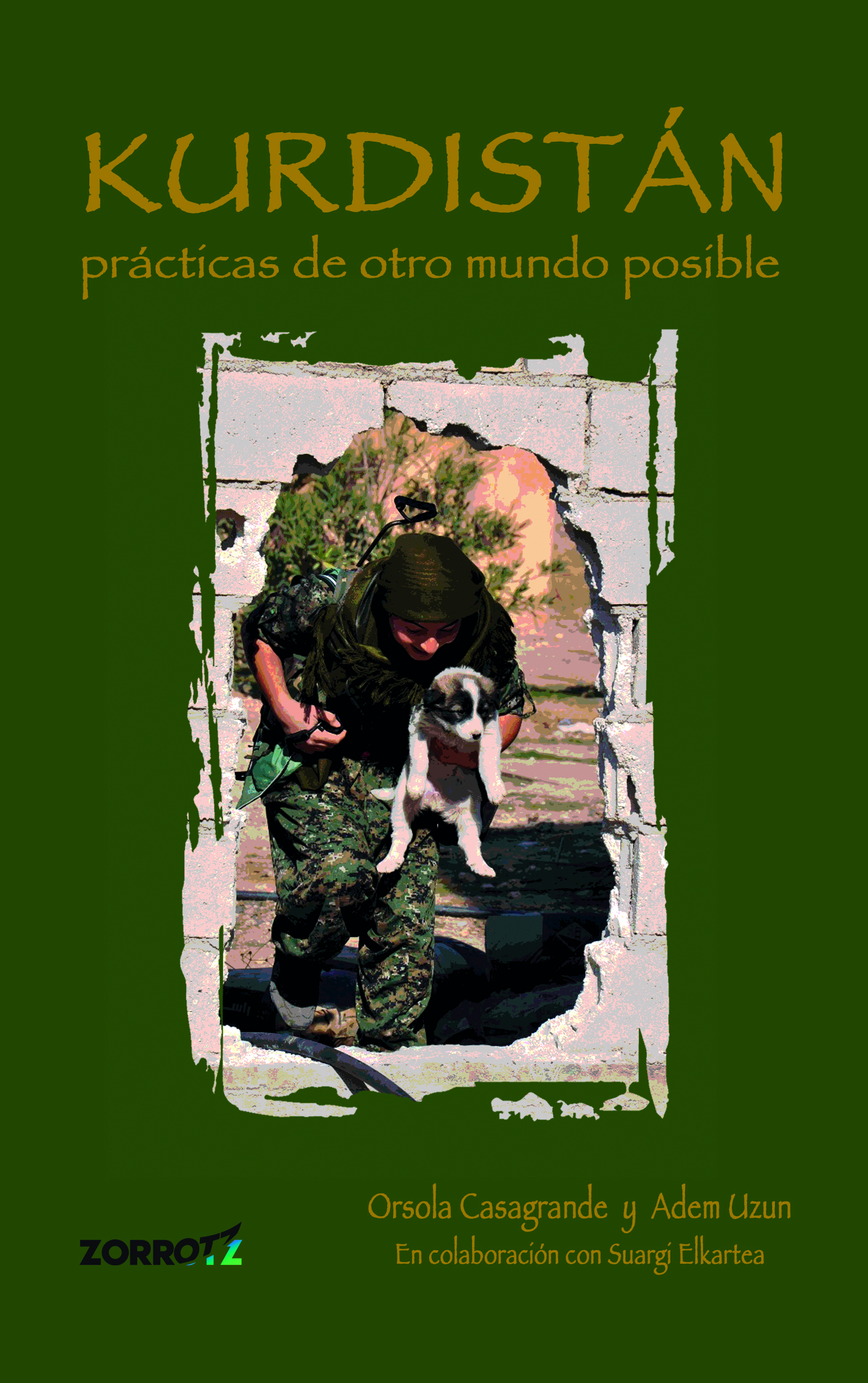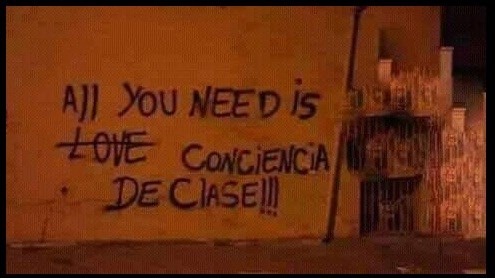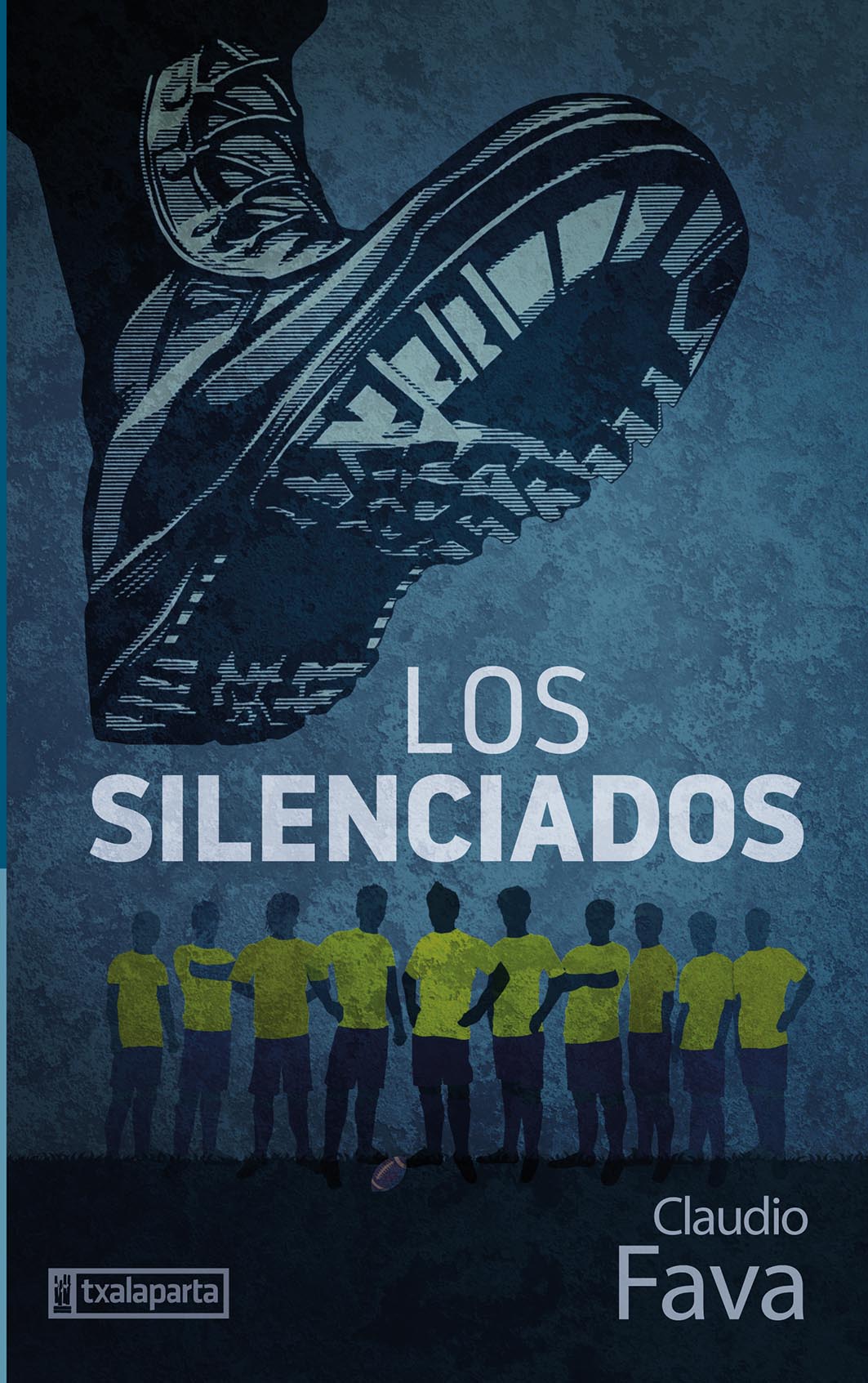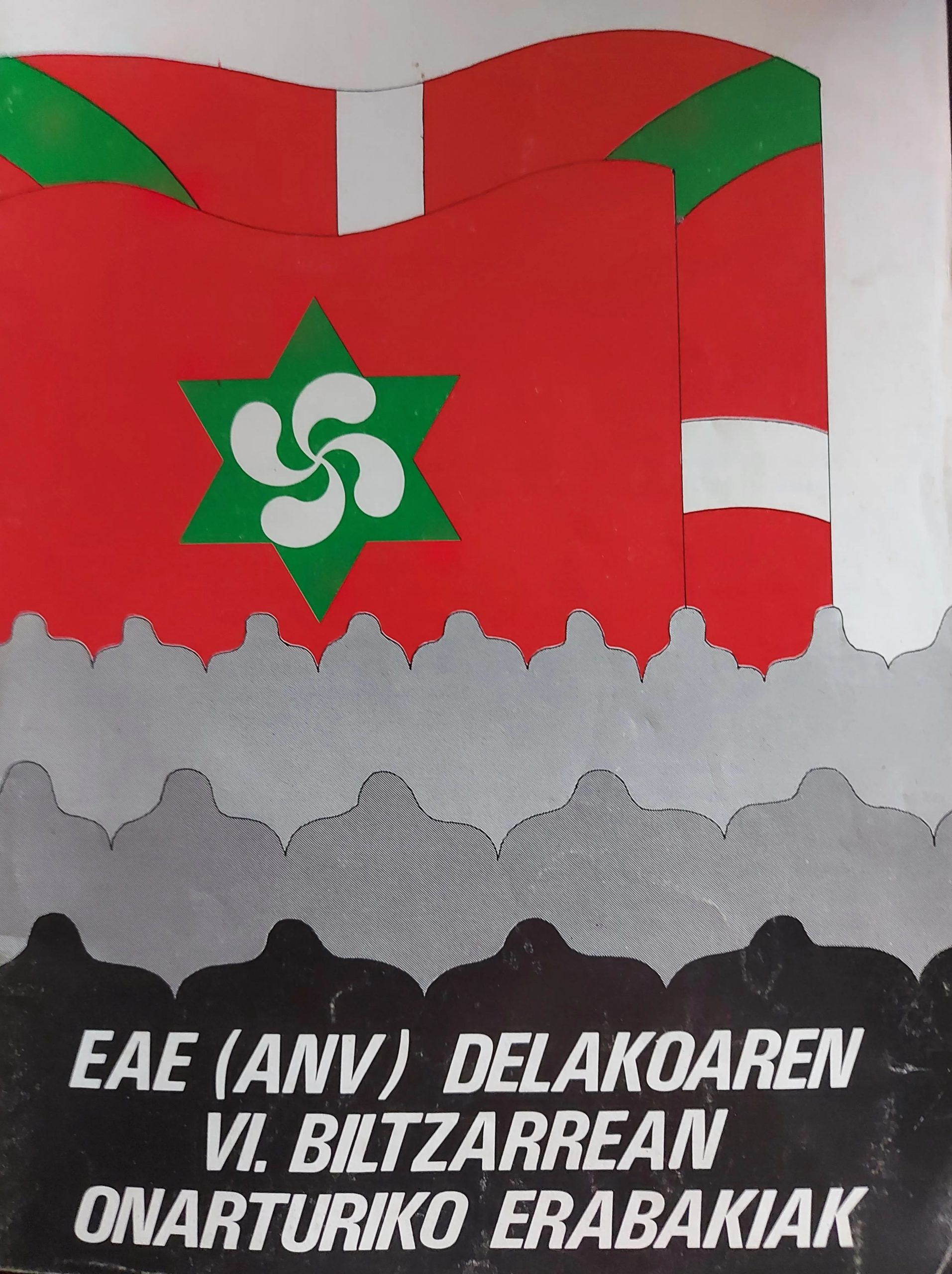KURDISTÁN prácticas de otro mundo posible
“Nuestra lucha no ha sido ni podrá ser contra ninguna raza, religión, secta o grupo específico. Nuestra lucha ha sido contra la represión, la ignorancia y la injusticia, contra el subdesarrollo forzado y contra toda forma de opresión”.
Abdullah Öcalan
Hablar de Kurdistán es poner sobre la mesa todas las miserias de los países occidentales en sus políticas colonialistas e imperialistas en aras de primar sus intereses geoestratégicos y económicos. El pueblo kurdo es uno de los muchos que ha sufrido en sus carnes las consecuencias de los tratados internacionales firmados entre las potencias internacionales en los dos últimos siglos.
En el caso de los kurdos, se puede decir que hasta hace pocas décadas “no existían. Nadie los conocía. No existían en el mapa ni tampoco como entidad política”. Los elementos de la ecuación que han provocado la situación de este pueblo eran sencillos: de un lado, la descolonización de Medio Oriente se hizo de espaldas a los pueblos y etnias que lo habitan y, de otro, las políticas de sometimiento y represión del pueblo kurdo por parte de Irán, Iraq, Siria y Turquía, estados que se reparten el territorio Kurdo, y dentro de las políticas de estos cuatro estados hay que resaltar y denuncuar el nacionalismo otomano de los diferentes regímenes turcos, sus políticas expansivas en la zona de Medio Oriente y la gestión que hacen de su posición geoestratégica para presionar a Europa a la hora de defender sus intereses.
Para hablar de Kurdistán, hoy traigo a este blog un libro pequeño en tamaño, pero extraordinario en contenido, en el que en poco más de 110 páginas el lector conocerá de primera mano la lucha del pueblo kurdo y el proyecto que está llevando a cabo en las últimas décadas, donde está rompiendo los estándares de lucha y organización que conocemos en los diferentes procesos de liberación nacional que hay en el planeta. “Kurdistán prácticas de otro mundo posible” es un trabajo realizado por Orsola Casagrande (Italia) y Adem Uzun (kurda), en colaboración con Suargi Elkartea, y publicado por la editorial Zorrotz Liburuak a finales de 2022
En una región caracterizada por la diversidad de pueblos, culturas, religiones, donde en muchos casos la represión hacia las minorías ha sido el denominador común, el proyecto que está llevando a cabo el pueblo Kurdo está sirviendo para dar a conocer que otro mundo es posible, en concreto en Rojava, donde llevan casi dos décadas poniendo en práctica el modelo de Confederalismo Democrático teorizado por Abdullah Öcalan.
En el primer bloque la periodista Orsola Casagrande nos hará un recorrido por las regiones de Kurdistán y la situación en la que se encuentra cada una de ellas en función de en qué estado estén enclavadas, lo que ayuda a entender los diferentes procesos que se dan dentro el pueblo kurdo. Dedicará gran parte de su trabajo a analizar las experiencias políticas y organizativas que el pueblo kurdo ha puesto en marcha aplicando el modelo del Confederalismo Democrático en Baku (la parte ocupada de Turquía) y en Rojava-Federación del Norte y Este de Siria.
Los orígenes del movimiento de liberación Kurdo se sitúan a finales de los años 70 con el nacimiento del PKK, pues en palabras de la militante kurda Sakine Cansiz “si hay una cuestión kurda es gracias al PKK”.

Orsola Casagrande, a través de testimonios de militantes y activistas kurdas que en primera persona expondrán sus experiencias a lo largo de sus años de lucha, nos irá introduciendo en la Revolución de Rojava, en el contexto de la guerra que se produjo en Siria a partir del estallido de las “primaveras árabes” y convirtiendose en una guerra total, con la participación de una serie de actores armados en territorio sirio, donde los crímenes de guerra fueron una constante. Los kurdos en Rojava tomaron varias decisiones que han sido trascendentales en su devenir. La primera hay que situarla en el inicio de la guerra en Siria; ante el gobierno del Baath, que siempre los había reprimido y la oposición Siria, decidieron no alinearse con ninguna de las partes, lo que se conoce como la “tercera vía”. La segunda es que “los kurdos en Rojava vieron la posibilidad de poner en práctica el modelo de Confederalismo Democrático desarrollado por Abdullah Öcalan”.
El libro nos muestra los diferentes pilares sobre los que se ha construido la Revolución de Rojava. El más importante ha sido el papel que han jugado las mujeres kurdas, porque han sido las que más han sufrido la violencia del Estado Islámico y que mejor forma de conocerlo que a través de la experiencia de Meryem Kobanê, una de las comandantes que participó en la liberación de Kobanê. Ella nos irá explicando su experiencia en la organización de milicias de mujeres para luchar contra el ISIS y para “demoler los valores dominantes de los hombres”.

Uno de los apartados de este bloque que no quiero dejar pasar por alto es el relativo a “la liberación de Kobanê, la reconstrucción y la sanación de heridas” para el logro de la paz verdadera, en la que “se dejan atrás sentimientos de rechazo y de repulsión”, y para dar a conocer esta labor nada mejor que las experiencias de varios activistas que han desarrollado su labor en pro de los DDHH entre las mujeres y niños que han sufrido los horrores del ISIS, así como trabajando con mujeres e hijos de militantes del Estado Islámico que se encuentran en los campos de refugiados, y con la preocupación de todas estas personas enfocada en el peligro latente de las “células durmientes financiadas y apoyadas logísticamente por Turquía que representan una amenaza muy seria para la estabilidad de toda la zona” y la inacción de la Comunidad Internacional.
En este apartado iremos viendo como la educación y la cultura han sido unos de los pilares para avanzar en el Confederalismo Democrático, desde la óptica que la diversidad es una riqueza y no un problema, y uno de sus logros ha sido la participación de los pueblos que componen la sociedad, kurdos, árabes, armenio, asirios, chechenos y la promoción de todas la culturas que están presentes en este territorio, introduciendo el kurdo en las escuelas y la universidad, cosa que el gobierno del Baath no lo permitía como lengua vehicular. El sistema está basado en el respeto a la diversidad lingüística, los niños de las diferentes culturas tienen la posibilidad de estudiar, además de en su idioma, otro de su entorno, junto con el inglés. Conoceremos la labor realizada a la hora de creación de una universidad en la que se vean reflejados estos valores y la importancia que ha tenido el cine en este proceso revolucionario.
El recorrido de la periodista italiana por este bloque la llevará a retrotraerse en el tiempo para darnos una visión de lo que ha sido la lucha del pueblo kurdo en Turquía, donde el PKK encabezó la resistencia armada y donde el pueblo kurdo se organiza a nivel político, desarrolla una actividad cultural en todos los ámbitos, entre ellos en el cine, pero viviendo en todo momento con la espada de Damocles de la represión de los gobiernos kurdos, independientemente que hayan sido juntas militares fascistas producto de algún golpe de estado o en la actualidad los gobiernos del AKP de Erdoğan. Las continuas ilegalizaciones de organizaciones políticas en las que se organiza la comunidad kurda, el encarcelamiento de sus políticos, la persecución, asesinato de periodistas kurdos y la represión generalizada en sus territorios ha sido una constante a la que han tenido que hacer frente y de la que encontraremos innumerables datos en este libro.
En lo referente a la situación de los kurdos en Iraq, el trabajo de Orsola Casagrande sintetiza lo que representa la administración autónoma kurda de la mano de Masud Barzani, a la que no duda en calificarla de corrupta, el papel que juega en las relaciones con Turquía y lo que supone negativamente para la resistencia del PKK en las montañas entre el Kurdistán turco e iraquí.

De forma similar trata la situación de los kurdos en Irán y las revueltas vividas en 2022 como consecuencia del asesinato de la joven kurda Jina Amini. Expone la lucha de las organizaciones kurdas por lograr unas bases democráticas en la que puedan coexistir todas culturas, religiones y etnias y garantizar constitucionalmente los derechos de las mujeres, cosa que hasta la fecha el régimen iraní niega todos estos derechos.
El segundo bloque corre a cargo de Adem Uzun, perteneciente al Consejo Administrativo del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK). Aquí nos vamos a encontrar las bases ideológicas y políticas de lo que Abdullah Öcalan denomina “Sistema de Civilización Democrática
Adem Uzun nos irá introduciendo en la teoría de Öcalan que es el pilar ideológico sobre el que el pueblo kurdo ha fundamentado su proyecto, sobre todo en Rojava. Me voy a detener en algunas cuestiones que me han parecido interesantes porque sirven para abrir un debate acerca del Estado, algo que parece olvidado en la izquierda occidental.
El análisis que realiza del siglo XX le lleva a plantear que en la etapa capitalista “se produce el apogeo del sistema jerárquico estatista, que ha conducido a la humanidad a la actual crisis estructural y existencial de la humanidad”, y que tampoco desde la izquierda se han resuelto los problemas sociales. A partir de estas realidades construye la expresión “Era de la Civilización Democrática” o “Tiempo de los Pueblos”.
Öcalan enfrenta la democracia con el Estado, al entender superada esa etapa en la que el ejercicio de la democracia es una forma de expresión del propio Estado. “La democracia es el autogobierno de todos los sectores sociales no estatales (el pueblo)”, por lo que “democracia es el autogobierno del pueblo”, al margen del Estado, puesto este está por encima del pueblo.
Parte de una concepción radical de la democracia que no tiene nada que ver con el concepto liberal, puesto que la base de ella está en la sociedad y no en las instituciones del Estado (parlamentos, gobiernos…) que no dejan de ser instrumentos para “enmascarar el sistema de dominación y explotación”. Las teorías del líder kurdo desbordan la democracia representativa para que el pueblo no sea un “sujeto pasivo de su propia realidad”, pues “para que exista la democracia, como autogobierno del pueblo, el pueblo debe ser poder” y para ello necesita articularse para poder participar, discutir y decidir y ese es el papel que desempeña el Confederalismo Democrático que funciona como un sistema de asambleas puesto que la democracia tiene un sentido comunal.
Con el desarrollo de sus teorías, el líder kurdo crea en el ámbito de las Ciencias Sociales la escuela del Sistema de Civilización Democrática, cuya unidad básica es la moral y la política, que son la base de la esencia del hombre y de la sociedad. En lo referente al termino moral, le da un sentido diferente al que se le da en el sistema estatal jerárquico, pues “moral es la socialización misma y es una realidad que humaniza, un estado de práctica comunitaria donde todos son el uno para el otro, complementándose”. Si los crímenes contra la sociedad en el proceso de civilización son una ruptura con la moralidad, entonces “el capitalismo es el sistema más inmoral conocido”.
Enfrenta el estado (sistema estatal-esclavista) y el pueblo (sistema civilizatorio democrático) a la hora de hablar de la sociabilidad no estatal, al ser “fenómenos contradictorios que viven en constante pugna”.
Para finalizar, el tercer bloque del libro nos hablará de la experiencia de solidaridad internacionalista vivida por la ONG SUARGI Elkartea, con el hermanamiento entre los pueblos de Durango y Kobanê. Nos irán dando a conocer las diferentes labores que han llevado a cabo en el campo de la ayuda y solidaridad con el pueblo de Kobanê y, en concreto con sus mujeres, pues es un proyecto internacional que tiene como objetivo el hermanamiento de las mujeres de ambas poblaciones.
Los proyectos que realiza la ONG SUARGI Elkartea en la zona de Kobanê están dirigidos a las mujeres de la zona para paliar algunas de las muchas necesidades que tienen, sobre todo con las derivadas de la guerra que han sufrido y que a día de hoy no ha finalizado.
A modo de conclusión, este es un libro que es de utilidad para todas aquellas personas que no tengan un conocimiento del Kurdistán y del proceso político que está viviendo el pueblo kurdo en las últimas décadas, pues de forma sucinta aporta la información necesaria para que el lector pueda conocer su lucha.