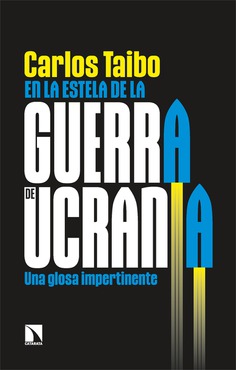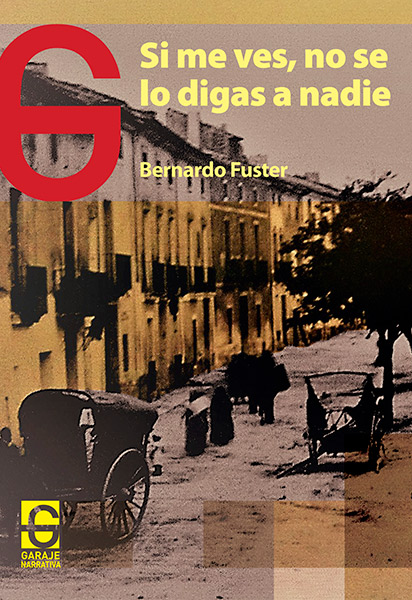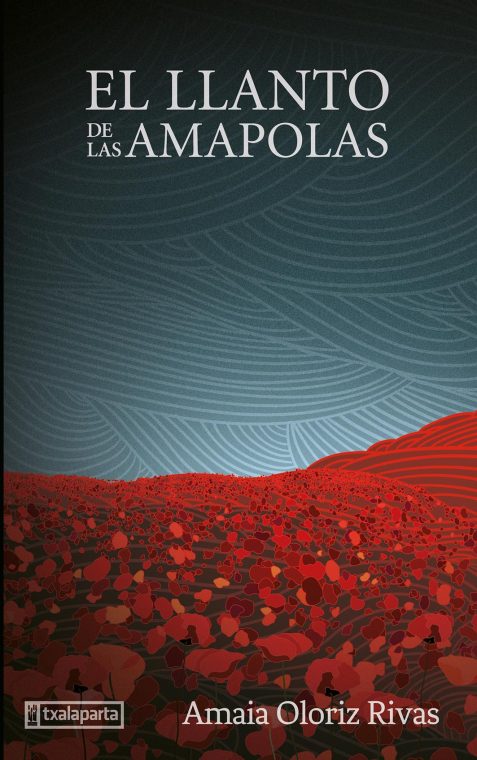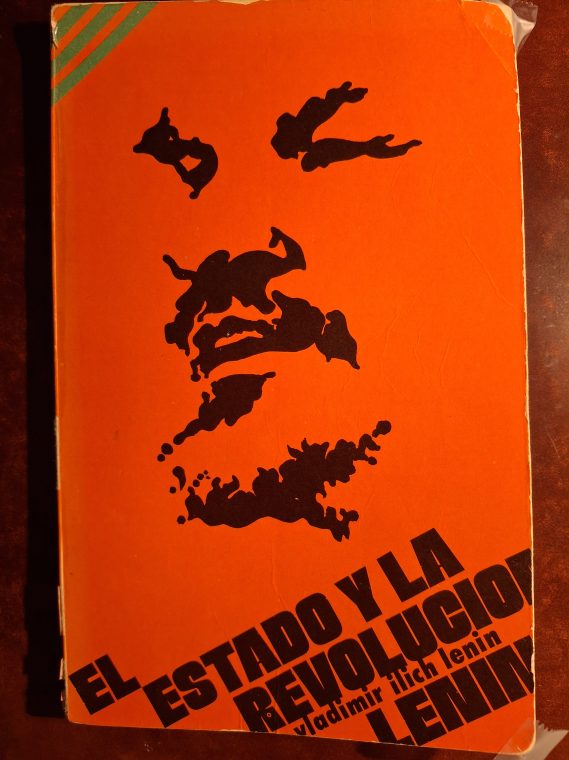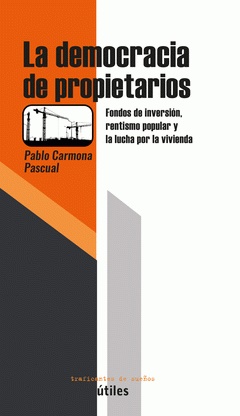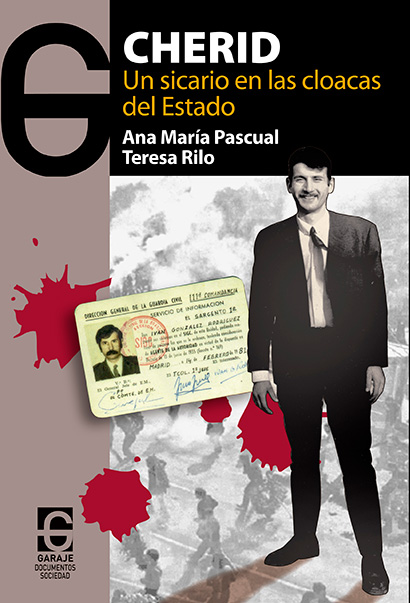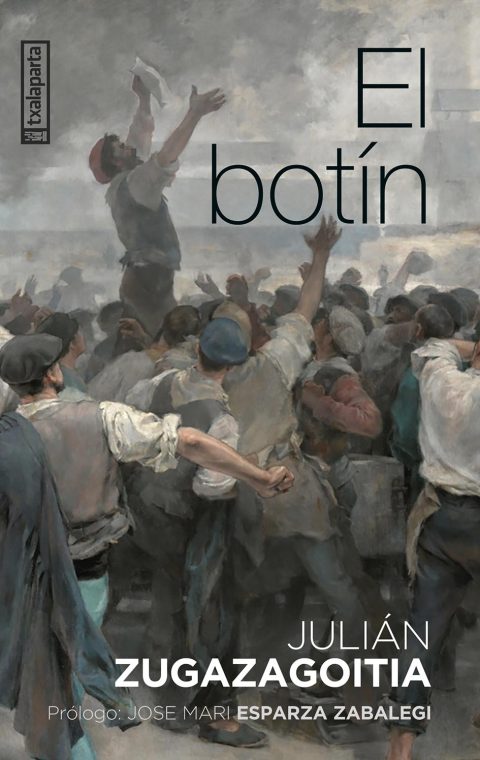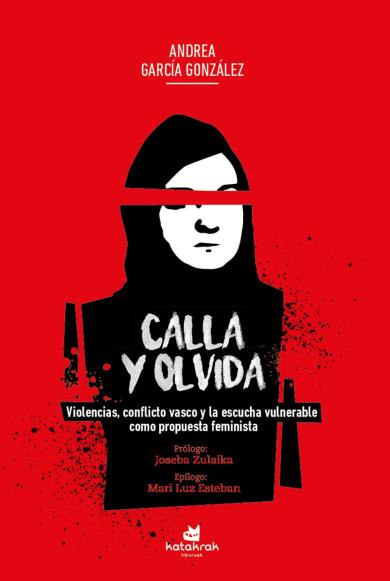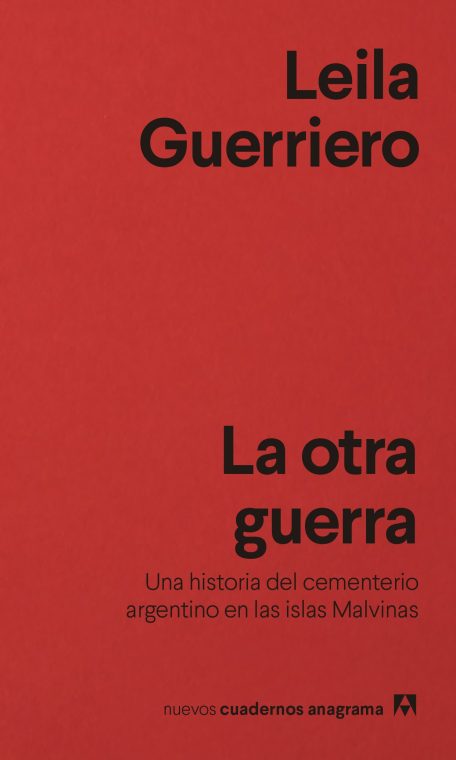Los soldados que volverán. Desafíos de posguerra
Todas las guerras tienen algunos denominadores comunes, pero sin duda, uno de ellos y, probablemente, el más importante, es la barbarie, acompañada de su sombra inseparable: el sufrimiento de la población civil. Esto no ha variado a lo largo de la historia, suele ser la primera víctima, y el dolor que conlleva cualquier conflicto bélico se refleja en las gentes que sufren la violencia protagonizada por los responsables, que no suelen ser otros que los gobiernos que están al servicio de las élites políticas y económicas de sus respectivos estados. La muerte y la destrucción sirven para machacar a la población y que el miedo se adueñe de ella, pero quienes lo sufren con mayor crudeza suelen ser las clases más desprotegidas y vulnerables, pues en las guerras también afloran las diferencias de clases.
Si la guerra suele ser una tragedia, el escenario posterior, la posguerra, supone un periodo en el que la gestión de todo lo acontecido va poniendo las bases de lo que va a ser el futuro de esa sociedad traumatizada por el horror de la guerra. El camino que tomen las sociedades después de un conflicto armado es fundamental para poder superar los traumas que ha dejado una guerra, o para caer en un pozo del que se me antoja que luego es casi imposible salir.

Para hablar de todas estas cosas y algunas más relacionadas con este tema, el periodista Borja D. Kiza ha publicado recientemente un ensayo en el que expone un abanico de cuestiones relacionadas con la guerra y los posos que esta deja a lo largo del tiempo en las sociedades que la han padecido. Con el título “Los soldados que volverán. Desafíos de posguerra” (Editorial Txalaparta), el autor, a la hora de tratar este tema, ha realizado un libro de entrevistas a personas que viven en lugares donde hay o ha habido una guerra y/o que pueden aportar algo sobre esta cuestión.
A lo largo de este ensayo el autor nos ofrece una visión muy amplia, para ello el abanico de personas a las que ha recurrido va desde quienes, de una u otra forma, han sufrido, directamente o en su entorno, las consecuencias de la guerra, pasando por periodistas, activistas que han tenido una experiencia directa en esos lugares, así como diferentes pensadores y analistas que han profundizado en el estudio de conflictos armados, etc. Un elenco de personas que aportan al lector un escenario visto desde diferentes perspectivas de lo que se ha vivido en estos lugares. Y en todo momento, Borja D. Kiza mantiene una cierta distancia para no tomar partido, centrando su labor en transmitir los testimonios y reflexiones de las personas que entrevista a lo largo de este trabajo.
Este ensayo, utilizando como punto de partida la guerra de la antigua Yugoslavia, va adentrándose en ella y en sus consecuencias, pero de forma paralela le va acompañando el actual conflicto que se está viviendo en Ucrania, pues el autor nos irá mostrando las similitudes existentes entre ambas guerras, y qué escenarios se pueden dar en el actual conflicto ucraniano, pero, al hablar de su libro, no duda en decir que “no es una historia de los Balcanes, ni tampoco de Ucrania o Rusia. Esta es la historia universal y atemporal de unos (en su mayoría) hombres que van a la guerra y que un día vuelven o volverán convertidos en otra cosa”.
Mientras los entrevistados en Croacia, Bosnia o Serbia van exponiendo sus experiencias, sus puntos de vista, Borja D. Kiza, aprovecha esos testimonios y reflexiones para preguntarse “¿cómo se gestionarán las sociedades rusa y ucraniana una vez que el conflicto abandone su faceta armada?”, porque “las posguerras duran más que los periodos de guerra que es en ellas donde se establecen las nuevas bases sociales y políticas, que de alguna manera, afectan más profundamente y a largo plazo a las sociedades que han atravesado el conflicto”. Y sobre estas consideraciones irá hilando este ensayo, un documento útil para ir más allá de la información que nos llega a través de los canales convencionales.
La guerra es definida como “ese sitio y ese momento en el que todo plan fracasa”, pero ese fracaso se perpetúa en el tiempo al observar cómo se ha gestionado la posguerra en algunos conflictos, y en el caso de la antigua Yugoslavia es un claro ejemplo de ello, porque a día de hoy los rencores existentes siguen vivos como si la guerra hubiera finalizado hace cinco años, y no olvidemos que el conflicto en Croacia y Bosnia finalizó en 1995. Los testimonios de las personas que nacieron durante o con posterioridad a la guerra lo atestiguan; todo ello alentado en una sociedad en la que perdura los mismos clichés.
Este ensayo nos acerca a lo que es la actual sociedad croata, su forma de pensar, en qué parámetros ideológicos se mueve, donde nacionalismo y religión son el cóctel perfecto para haberse convertido en un país en el que “la gente no protesta contra las injusticias creadas por el Gobierno. La mayoría es de derechas y patriarcal”, “la sociedad es acrítica y apolítica y que la identidad nacional de la posguerra es anticomunista y católica. Si no entras en ese marco eres un mal croata”, donde “los jóvenes son más conservadores en cuanto a la religión que sus padres”. Un país donde “la mayoría de los veteranos de guerra son de derechas”, siendo muy tenidos en cuenta por la clase política, porque son un suculento caladero de votos; un país donde “el problema es la falta de consolidación democrática tras la guerra, lo que le llevó a la creación de un espacio político basado en el clientelismo y en la corrupción y un espacio económico similar”.
El odio existente hacia los serbios lo han interiorizado de tal forma que este ensayo aporta algunos testimonios en los que afloran las contradicciones existentes en la sociedad croata a la hora de construir un país. Si por un lado una joven croata manifiesta que “todo el mundo perdió algo en la guerra y todos los mayores dicen que antes era mejor, que había trabajos bien pagados, comida, y que la gente vivía feliz junta” (se refiere a la época en la que existía la antigua Yugoslavia), otra manifiesta que “el sistema social de Yugoslavia estaba bien, pero yo no quiero estar con los serbios” y otro joven define de forma muy gráfica en lo que se ha convertido Croacia al comentar “que cuando hablas de derechos de los trabajadores, del estado social, de bienes públicos…, eres automáticamente considerado comunista, los que significa que eres anticroata y, en consecuencia, serbio”.
Este trabajo recoge algunos testimonios de lo que ha sido la experiencia posbélica en Bosnia y la situación socioeconómica en la que están inmersos; donde se observa la hipocresía de las élites políticas de las tres minorías que forman el actual Estado bosnio (bosnios, croatas y serbios), con discursos beligerantes entre las diferentes etnias, dando la sensación que “va a volver a estallar la guerra”, pero yendo de la mano a la hora de privatizar los recursos económicos del país, en beneficio de ellas, lo que le ha abocado a convertirse en un exportador de mano de obra a Alemania. Un denominador común en este tipo de conflictos.
No está de más recordar el papel jugado por la OTAN y la Unión Europea en el conflicto de los Balcanes durante la guerra, cuestión que este ensayo no pasa por alto. Una responsabilidad que en todo momento ha pasado por mirar hacia otro lado ante la fascistización, como en el caso de Croacia, porque en algunos casos le son de utilidad.
Salvando las características propias de cada conflicto, da la sensación que lo que se está viviendo actualmente en Ucrania tiene ciertas similitudes con lo sucedido hace 35 años en los Balcanes: La deriva hacia economías neoliberales, las privatizaciones de todo el sector público para caer en manos de unos pocos, el nacimiento de una élite política que fundamenta su discurso en el odio étnico, donde la corrupción es algo generalizado, dándose un auge de grupos fascistas que van haciéndose fuerte en las instituciones políticas, donde nacionalismo y religión van de la mano, y Occidente vuelve a repetir su papel, en un principio intentando guardar las formas, para acabar interviniendo en la guerra en favor de uno de los contendientes en vez de buscar una solución entre las partes. Parece que la historia se vuelve a repetir en Ucrania.
Cuando este ensayo se adentra en el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, encontramos que entre ambos países hay nexos de unión, fueron repúblicas que formaron parte de la antigua URSS, comparten cosas tan importantes como la lengua, pues el ruso es muy hablado en gran parte de Ucrania y entre ambas poblaciones hasta ahora han existido una relación o conexión muy importante. Algo similar sucedía en la antigua Yugoslavia analizando la conexión entre los habitantes de las diferentes repúblicas.
La geopolítica ha jugado un papel importante en este conflicto y el autor lo ha tenido presente en algunas de las entrevistas en las que se recogen diversas reflexiones acerca de la postura que han adoptado en diferentes continentes. En un mundo en el que Europa ha perdido el protagonismo que tenía en el siglo XX, este ensayo nos ofrece otras visiones que nos sirven para poder entender los intereses y prioridades existentes en otras regiones y la visión crítica hacia Occidente ante este conflicto. Las políticas neocolonialistas que algunos países occidentales siguen manteniendo son tenidas en cuenta en otros continentes.
Dejo para el final lo que suele ir al principio de un libro: el prólogo. Escrito por alguien que conoce bien lo que son las guerras y sus consecuencias devastadoras: Paula Farias. De su aportación al libro resaltaría cuando dice “hablar de la guerra como abstracción, sobre sus claves y sus porqués, requiere indefectiblemente una distancia con la trinchera, pues solo lejos del batir de sables se puede analizar. Cuando la lucha es a tu alrededor, el análisis desaparece y solo queda el silencio”.
Ese silencio que no es tenido en cuenta por quienes no dudan un momento a la hora de provocar guerras, es el que no podemos olvidar para luchar de forma activa para poder evitarlas.
https://mikelcastrillourrejola.loquesomos.org